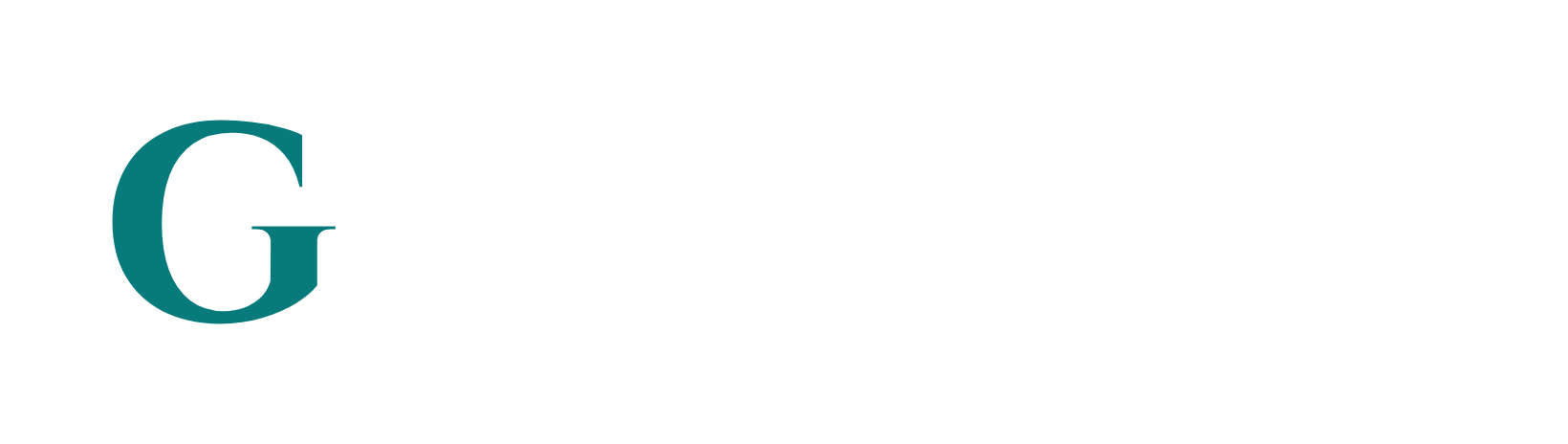Hay dos formas de microviolencia silenciosa que todavía afrontan las mujeres en algunas empresas. La primera es la brecha salarial, que ya no solo se refleja en el sueldo base, sino también en bonos, compensaciones y otros incentivos ligados al rendimiento laboral. La segunda, más persistente aún, es el acoso y hostigamiento sexual. Al respecto -y en el marco del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), Aequales, a través de su Ranking PAR, ha detectado señales de alerta en sectores como el financiero, seguros, comercio y servicios de comida y bebidas.
Este año, el Ranking evaluó a más de 500 organizaciones —en su mayoría empresas con más de 500 trabajadores— que ya han dado pasos iniciales para enfrentar la desigualdad salarial y otras “microviolencias” todavía “normalizadas” dentro de sus estructuras. Aún así, hay retos por trabajar.
LEA TAMBIÉN: ¿Tu jefe te pide realizar funciones ajenas a tu puesto? Los límites que marca la ley
Problema silencioso que hace ruido
Aunque en la última década la brecha salarial en Perú y Sudamérica se ha reducido, hay cifras que matizan ese avance. Entre las empresas analizadas por Aequales, la brecha salarial promedio es del 18%; sin embargo, cuando el análisis se centra en puestos directivos y vicepresidencias, el panorama no mejora: en el 31% de los casos, las mujeres ganan hasta 20% menos que los hombres en roles equivalentes.
La diferencia se amplía cuando se revisa la remuneración variable —bonos y compensaciones asociadas al desempeño—. “Estos mecanismos pueden aumentar entre 10% y 15% la brecha salarial, dependiendo del nivel del trabajador”, revela Alexa Gerez, directora de Consultoría en Aequales. Una de las razones es la falta de criterios objetivos para medir el rendimiento: áreas de Recursos Humanos aún valoran la presencia física en la oficina como indicador de compromiso, “un sesgo que penaliza a madres y madres solteras y que muchas veces termina otorgando más bonos a los hombres”, dice.
A ello se suma una carencia estructural: las empresas no desglosan el desempeño laboral por género, lo que impide trazar cómo se distribuyen realmente los incentivos. Incluso entre compañías que sí tienen políticas salariales definidas, solo el 13% publica bandas salariales. Esa opacidad alimenta lo que Gerez describe como “brechas a ciegas”, es decir, los hombres suelen negociar desde rangos salarios superiores, mientras que las mujeres, con menor autoconfianza, tienden a ubicarse en cuartiles inferiores.
¿Qué pueden hacer las empresas? Gerez plantea dos frentes. El primero es individual: fortalecer las habilidades de negociación y liderazgo de las mujeres a través de mentorías y programas de desarrollo, incluso antes de que asuman nuevos cargos. El segundo es sistémico: reconocer que el problema no está en las personas, sino en los procesos. Incluir bandas salariales en cada convocatoria garantiza que hombres y mujeres partan de la misma base, un paso clave para romper desigualdades estructurales.
No es sorpresa escuchar a muchos CEOs afirmar que están comprometidos con la igualdad salarial —e incluso cuentan con políticas para ello—, pero su aplicación depende de múltiples áreas: selección, ascensos, Recursos Humanos, comunicaciones internas y externas. Publicar bandas salariales, comunicar criterios claros y revisar sesgos en los procesos no son tareas administrativas, sino que pueden ser señales de un compromiso real.
LEA TAMBIÉN: Bullying laboral: Una realidad silenciosa
Acoso sexual: brecha entre el papel y la práctica
A pesar de que el 92% de las empresas analizadas por Aequales declara contar con un protocolo contra el acoso laboral y sexual, la existencia del documento no garantiza su efectividad. “El protocolo es un avance normativo, pero no elimina la violencia”, advierte el estudio. Cuando la organización evalúa si esos protocolos incluyen canales de denuncia, sanciones claras, mecanismos de protección y acciones de reparación, el cumplimiento real cae al 42%.
Los diagnósticos aplicados por Aequales en los últimos tres años —una base de datos amplia que recoge la experiencia directa de colaboradores y no de líderes— muestran una realidad preocupante. El 51% manifiesta haber recibido bromas sobre su raza, etnia, aspecto físico o condición corporal: microagresiones normalizadas en entornos laborales. Un 25% reporta contacto físico no solicitado —desde roces hasta tocamientos— y un 15% afirma haber recibido pedidos de favores sexuales. Además, un 16% ha experimentado ciberacoso. Y pese a que el acoso virtual es hoy una de las formas más frecuentes, solo el 68% de los protocolos (en promedio) empresariales lo incluye.

El problema no es solo la incidencia, sino también la falta de respuesta. Del 51% que sufrió algún tipo de discriminación, apenas el 30% utilizó un canal formal para reportarlo. La “tasa de escape”, es decir, la diferencia entre quienes viven una situación de violencia y quienes logran denunciarla, es especialmente alta en casos de microagresiones, que suelen pasar por conductas “amistosas” o “parte del día a día”. En agresiones físicas, aunque la incidencia es menor, la subreporte también es crítico.



Algunas organizaciones han buscado soluciones externas: trabajar con ONG, call centers especializados o entidades independientes que procesan denuncias y brindan acompañamiento legal o terapéutico. Otras han integrado en sus dashboards indicadores de acoso, discriminación, denuncias recibidas, tasa de escape y sanciones aplicadas, para monitorear el problema con la misma rigurosidad con la que siguen su performance financiera. Sin datos, no hay gestión.
“Cerrar brechas no es solo un tema de justicia; las empresas más transparentes retienen mejor talento, gestionan riesgos y se adaptan con más rapidez a los cambios globales. Creo que mi mensaje final es que las empresas elijan actuar con coherencia y verse a sí mismas con honestidad a través de los datos”, reflexionó Gerez.

Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.